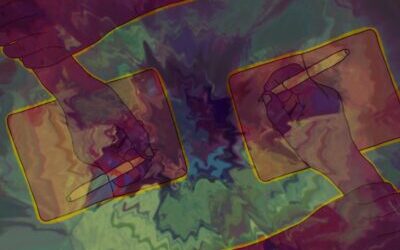[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_link_target=»_self» column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid» bg_image_animation=»none»][vc_column_text]La violencia patriarcal es uno de los grandes flagelos que la humanidad enfrenta hoy. Todas pasamos por una o más de sus variantes a lo largo de nuestra vida: violencia física, sexual, psicológica, económica, acoso, abuso. Ante la justicia ordinaria, sea en América Latina o en otras partes del mundo, muchas de las mujeres que buscan justicia por la violencia sufrida se topan con una impunidad que es sistémica. La asimetría de poder generada por la dominación patriarcal en los aparatos de justicia se entreteje, muchas veces, con otras asimetrías de raza, clase o de edad, e impide que las denuncias sean debidamente acogidas y procesadas o, cuando lo son, impide que terminen en un resultado que pueda considerarse justo.
Desde que el tema de la violencia patriarcal fue reivindicado como tema político por feministas en la década de los 70 del siglo pasado, grupos conformados exclusivamente por mujeres han desempeñado un rol clave en su visibilización. Han sido los espacios en los que muchas mujeres pudieron reconocerse en los relatos de otras, romper la ‘privacidad’ que muchas veces caracterizaba lo que les ocurría, y construir, a partir de ahí, un análisis que sacó a la violencia patriarcal del ámbito del sentimiento individual de culpa y la reconoció como un problema de sociedad. Eso fue posible gracias a los espacios protegidos, de confianza, entre mujeres, en los que pudimos contar nuestras experiencias sin que nuestras voces fuesen descreditadas de inicio y nuestra integridad personal puesta en duda por nuevas expresiones o instancias de violencia patriarcal. Han sido, además, los espacios en los que las mujeres pudimos desarrollar colectivamente herramientas y estrategias contra distintos tipos de violencia, fortaleciéndonos mutuamente y aprendiendo colectivamente. No cabe duda de que en un mundo en el que el patriarcado es un principio fundante, estructurante, estos espacios solidarios entre mujeres son altamente necesarios.
En los últimos años, los feminismos latinoamericanos y más allá han tenido un éxito transformador sin precedentes. Hacemos presencia prácticamente en todos los espacios discursivos, en la literatura, el cine, el teatro, el periodismo, y por supuesto en el mundo de la política. En algunos países, hemos logrado movilizar masivamente a sectores sociales muy diversos, no tradicionalmente ligados al feminismo.
Uno de los grandes aportes de las teorías feministas para la comprensión de nuestras sociedades ha sido, sin duda, la interseccionalidad, el visibilizar las interacciones situadas entre diferentes relaciones de dominación, de las que el patriarcado es una y probablemente la más arcaica y, por lo tanto, fundacional. Esto ha permitido relacionar analíticamente la violencia machista feminicida con la violencia económica, laboral, institucional, policial, racista y colonial, es decir, con la actual forma de acumulación de capital. Los feminismos hoy denuncian radicalmente a las condiciones contemporáneas de valorización del capital, en defensa de la vida. Han logrado construir proximidad entre luchas muy diferentes. Pero, además, han permitido experimentar dimensiones encarnadas de la sociedad anhelada, tejiendo espacios de contrapoder, en la calle, en las asambleas y en los territorios.
Dos razones nos motivan a escribir este texto: La primera, una preocupación por preservar estos enormes logros de los feminismos, de los que nos sentimos parte, frente a determinadas estrategias que, consideramos, podrían conllevar grandes retrocesos para nosotras como movimiento. La segunda, una preocupación por la continuidad y el potencial transformador de espacios diversos, compartidos por hombres y mujeres: movimientos sociales, colectivos radicales o de izquierda, grupos de trabajo, organizaciones sociales, que luchan, en medio de la grave crisis civilizatoria de la que la pandemia del coronavirus solo es la última expresión, por una transformación radical multidimensional cuya necesidad nos parece evidente. Espacios mixtos que apuestan al cambio sistémico en alguna(s) de sus aristas, y que vamos a denominar a continuación ‘comunidades transformadoras’. Consideramos que ante la urgencia de desmontar la dinámica destructora de vida del capitalismo moderno-colonial contemporáneo, es necesario preocuparse por la existencia de fuerzas sociales que comparten esta apuesta.
En el contexto de la impunidad sistémica de la que goza la violencia patriarcal y ante la constatación de que la justicia ordinaria del Estado no es confiable, por omisiva o injusta, muchas mujeres recurren a sus espacios de militancia para denunciar experiencias de violencia patriarcal en búsqueda de justicia. Estas experiencias frecuentemente se originan en estos mismos espacios que, como cualquier ámbito de la sociedad, están atravesados por el conjunto de relaciones de dominación, entre ellas la patriarcal. Tiene lugar entonces una suerte de enjuiciamiento sumario dentro de colectivos constituidos para la reflexión, para la acción en defensa de derechos y proyectos políticos de diversos tipos, o para el estudio y la elaboración de un nuevo marco teórico o ideario. Estos colectivos pueden ser llamados “comunidades transformadoras” ya que, por sus dimensiones en términos del número de sus integrantes y por la posibilidad de interrelación e interacción entre todos sus miembros se asemejan a una comunidad, aunque no se trate de una comunidad con arraigo territorial. En estas comunidades transformadoras muchas veces participan tanto la mujer denunciante como el denunciado por ella. Esa comunidad transformadora, en el seno de la cual se da la acusación, compone un grupo circunscrito que se ha juntado en torno a ciertos objetivos, principios y valores. Si bien, como decimos, no tiene en común un territorio de arraigo, tiene, sí, en común, un proyecto, la densidad simbólica proporcionada por un ideario compartido y, no pocas veces, rutinas e incluso rituales de sociabilidad.
Estos enjuiciamientos sumarios contra la violencia patriarcal no se asumen necesariamente como tales y se auto-perciben como una justificada respuesta colectiva visceral ante la denuncia. Es por eso que muchas veces no llegan al resultado deseable de contribuir con la despatriarcalización de nuestros espacios de lucha ni dejan como resultado una conciencia colectiva fortalecida y más lúcida frente a nuestras propias contradicciones en un mundo patriarcal, racista, clasista, marcado por la colonialidad del poder, y tampoco apuntan a posibles caminos para desandarlas. Por el contrario, tienen un efecto deletéreo, disruptivo, y alejan la posibilidad de seguir luchando juntxs luego de un acontecimiento de agresión y ruptura con los principios acordados tácita o explícitamente.
En demasiadas ocasiones, observamos que estos procesos terminan debilitando, dividiendo y hasta disolviendo los contextos de militancia y de las comunidades transformadoras en los que tuvieron lugar. Se destruye un colectivo sin llegar a lograr efectivamente justicia y reparación. El carácter improvisado y sumario deja un efecto de dolor, amargura y frustración en todos los involucrados, en lugar de devenir hitos de conciencia y despatriarcalización exitosa en la memoria colectiva del grupo. Frecuentemente, la solución que se encuentra es la amputación del colectivo – la expulsión definitiva y sin apelación del acusado – sin que esto conlleve aprendizajes significativos acerca de las relaciones, ni para él como persona, ni para el grupo que permanece. Al contrario: queda una sensación de confusión y derrota, y no en pocas ocasiones una antipatía y una repulsa entremezclada con miedo hacia la causa de las mujeres y su lucha contra la violencia patriarcal.
A veces, en el afán de radicalizar la lucha contra la violencia patriarcal, o de lograr la satisfacción total de la denunciante, las mujeres que la acompañan adoptan una táctica originada en los Estados Unidos llamada “cultura de la cancelación”. Una táctica en la que se busca “cancelar” al hombre acusado de violencia patriarcal en todos los espacios sociales, es decir, eliminarlo –matarlo- simbólicamente. Se trata por lo tanto de una nueva versión de la ley del talión cuya sombra, por más intentos que el Derecho del Estado moderno haya empeñado en desterrarla, nunca ha dejado de estar presente en la mentalidad de los jueces y en las expectativas de una sociedad punitivista.
En este contexto, reconocemos el gran éxito que la campaña #MeToo ha tenido en sensibilizar a amplios sectores de la sociedad, y su utilidad para hacer escraches a hombres cuyo poder o posición los hacía parecer intocables, como por ejemplo Harvey Weinstein, o personas de alto rango en la jerarquía católica acusadas de abuso sexual. Sin embargo, estamos lejos de comprender aún todas las dimensiones en las que las redes sociales han reconfigurado el espacio del debate público y sus consecuencias. Por ejemplo, la manera en la que los algoritmos manipulan nuestras emociones y exacerban la polarización social, persiguiendo únicamente fines de lucro para empresas como Facebook, Twitter o Instagram. O cómo las redes sociales nivelan sistemáticamente las diferencias entre mensajes falsos e información veraz, por lo que convierten la acción informada en un desafío creciente. No podemos considerar una campaña en redes contra un sujeto acusado de violencia, que apela a las reacciones espontáneas de grupos afines, como un acto de justicia.
Según nuestra manera de ver, la “cancelación” del acusado es una estrategia muy afín al sistema que se pretende desmontar. Reproduce pautas autoritarias patriarcales y de cuño inquisitorial al efectuar expurgos sumarios de individuos y actuar con el presupuesto de que la solución consiste en ‘limpiar’ la sociedad, eliminando su existencia. Sin embargo, es imprescindible comprender que el Patriarcado es un orden político estructurante que se replica en todas las relaciones desiguales de la vida social y la lucha de las mujeres es contra el patrón patriarcal, no contra los hombres.
Ese equívoco lleva a que algunas mujeres que se dicen feministas lleguen a patrullar los espacios del movimiento social, pidiendo que todos se ‘posicionen’ frente a reclamos de violencia no siempre descriptos con precisión y pidan la exclusión de quienes identifican como sus perpetradores, sin el requisito de precisar los hechos ni derecho a réplica. Esto obedece, y es entendible, al deseo de proteger a las víctimas del vía crucis que muchas mujeres viven en los procesos de la justicia ordinaria, en las que se les pide en una y otra instancia relatar nuevamente, en detalle, lo vivido. Pero, de esta manera, estos enjuiciamientos asumen la forma de linchamientos sumarios y, como tales, tienen un amplio margen de error que puede comprometer la verdad y la justicia y, sobre todo, pueden colocar en riesgo la credibilidad de las demandas del movimiento. Estas formas de ‘resolución’ de sucesos de violencia patriarcal en nuestros ámbitos de lucha transformadora parecen emanadas de una crueldad vengativa más que de un principio de justicia feminista, además de que conllevan un margen de error muy grande. Permiten, en definitiva, asociar a los feminismos con la injusticia y el abuso de poder.
Por eso, buscamos aquí establecer una clara diferencia entre lo que llamamos “linchamiento sumario” y el “juicio popular”. Mientras el linchamiento no obedece a ningún principio propio de lo que se considera un “justo proceso”, estatal o no estatal, el juicio popular, aunque no se desarrolle en el ámbito estatal, sí es capaz de presentar las características de un justo proceso: obedece a una pauta, destina tiempo a la deliberación, permite el contradictorio y la defensa del denunciado.
Coincidimos, sin duda, en que deben ser mirados y procesados los sucesos de violencia patriarcal, racista, clasista o de cualquier índole, que inevitablemente ocurren también en las comunidades transformadoras; que todxs compartimos la tarea societal de contestar y contribuir a desarmar, en todos los espacios por los que transitamos, el mandato de masculinidad que reproduce la violencia patriarcal. Nuestra reflexión apunta a cómo lograr el objetivo de la justicia y de la transformación de la sociedad de la mejor manera. Y por supuesto, deja mucho margen para que las respuestas varíen según el caso concreto y según las capacidades del colectivo que lo enfrenta.
Para tramitar las denuncias que hoy se multiplican, es posible recurrir a la concepción y las prácticas de la justicia en sociedades de estructura comunal pueden orientarnos para tratar mejor el tema que nos aflige. Nos parece que los ‘juicios populares’ para tratar las denuncias de violencia patriarcal en comunidades de activismo y pensamiento del ámbito urbano tienen en la justicia indígena un referente importante, precisamente porque ésta tiene una larga trayectoria de búsqueda colectiva de justicia contra hechos que afectan a la comunidad en sus principios de convivencia. También podría aplicarse esta respuesta a otras comunidades, como son las comunidades educativas, siempre que se desarrolle y adapte para cada caso con mayor precisión y elaboración la idea cuya propuesta estamos apenas iniciando con este texto.
La justicia indígena observa una serie de principios. Lo que tenemos para aprender de ella se refiere a dos aspectos, uno es el formato del “justo proceso” y el otro se refiere a cuál es la meta u objetivo del hacer justicia. La justicia comunal, en los territorios en los cuales aún se encuentra en práctica, es fundamentalmente asamblearia y deliberativa. Para ella no hay dos delitos iguales; a diferencia del derecho positivo moderno, no contiene una “tipificación” de los delitos, y por eso permite el examen minucioso, por parte de la comunidad, de todos los aspectos de la agresión cometida. Por las dimensiones acotadas del grupo, permite que se exponga el caso en la totalidad de sus aspectos, sin exigir una “reducción a términos” de un derecho instituido y positivado. En otras palabras: se puede hablar, se puede dialogar abiertamente sobre lo sucedido, y se espera que así se haga. Permite la posibilidad de la duda, escucha a todas las voces involucradas en el episodio denunciado, permitiendo lo que en la justicia de estado se denomina “contradictorio”. A diferencia de la justicia ordinaria, que pone el acento en la pena como supuesta medida de disuasión, no tiene por objetivo y meta el castigo al culpable ni la exclusiva satisfacción de la víctima, sino el tratamiento público, comunitario, de la herida ocasionada. El bien superior que prima es la posibilidad de restaurar los lazos y continuar juntos tejiendo el hilo de la historia del pueblo. Es una justicia colectivista que vela por restaurar la confianza mutua, rota por el acto que se pone en deliberación. En otras palabras, no es una justicia pensada desde los valores del individualismo. Los criterios que guían la reparación y sanación de la víctima incluyen también la sutura de una herida sufrida colectivamente y la reparación y sanación de los lazos de convivencia que hacen posible la comunidad. Esto es su horizonte de justicia, y por esto se resuelve con frecuencia que el acusado debe trabajar en beneficio de la comunidad.
Si bien es cierto que muchas de estas comunidades están hoy atravesadas por las múltiples relaciones de dominación y contradicciones que caracterizan y estructuran las sociedades en las que están insertas, así como también las múltiples arremetidas del capitalismo colonial-moderno provocan abusos e injusticias en su interior, todavía una gran diversidad de pueblos originarios del continente resuelve sus conflictos internos mediante prácticas de justicia comunal que pueden inspirar, creemos, una pauta para el “justo proceso” en agrupaciones de tamaño restricto en el medio urbano.
Ante la urgencia de una transformación sistémica del capitalismo patriarcal, colonial, racista, ecocida, destructor de las posibilidades mismas de la vida, la existencia y continuidad de comunidades transformadoras de los mundos urbanos, blanco-mestizos, de colectivos, grupos, organizaciones, representa un valor en sí. Afirmamos que estas comunidades pueden aprender de los siglos de experiencia que tienen nuestros pueblos con la justicia comunal. Pueden fortalecerse adoptando los principios que la rigen, estableciendo la reparación del colectivo, la posibilidad de su continuidad como un común valioso, como un valor a defender también ante los sucesos de violencia patriarcal – al igual que el derecho a una vida libre de violencia. No en detrimento de la mujer agraviada, sino con ella.
En la justicia comunitaria, la sentencia más dura, cuando ya no se ve otro remedio, es el destierro. Generalmente se aplica por un tiempo acotado. El destierro definitivo se decide muy rara vez, en casos muy extremos, y se percibe como una muerte social. En los ‘enjuiciamientos sumarios’ o “linchamientos sociales” en colectivos urbanos por violencia de género, en cambio, la expulsión definitiva del grupo muchas veces se considera lo mínimo que deba pasar, sin tomar en cuenta la pérdida y ruptura que significa para el colectivo. El acusado se convierte en una suerte de chivo expiatorio sobre el que el colectivo proyecta sus imperfecciones y temores – como si la dureza con él fuese capaz de borrar la huella de las relaciones de dominación, las de clase, raza, colonialidad, y también de género, que nos atraviesan a todxs, siempre. El grupo se limpia de lo que en él existe mediante el expurgo de uno de sus miembros.
La propia teoría social feminista nos señala que no existe lugar alguno, no existe sujeto alguno intocado por las relaciones de dominación y sus intersecciones. Para emanciparnos de ellas, para hacerlas retroceder, tenemos que mirarlas de frente, reconocerlas en nosotras mismas, no tratar de ocultar en qué partes de nosotras habitan. Tenemos que interpelarlas mucho antes de que se manifiesten en hechos violentos, y no solo desde el dolor, también desde el cariño, el humor, la ironía. Es sacándoles a la luz, debatiéndolas, que nace la posibilidad de cambio. Es necesario comprender que la violencia patriarcal no se resuelve con la imposición del castigo más duro a un agresor si no se generan las condiciones capaces de transformar la sociedad. No podemos resolver los problemas que surgirán una y otra vez en nuestros espacios de militancia en clave de blanco y negro, buenos y malos, simplemente mediante la ‘eliminación de la manzana podrida’, pues así estaremos reproduciendo la episteme dicotómica de la modernidad patriarcal y cerramos cualquier posibilidad de emancipación. Por ese camino, desechamos la posibilidad de procesos colectivos de debate y clarificación sobre cada caso. Por más crucial que sea la liberación de las mujeres, no lograremos desterrar la violencia sin abrir espacios ni dar lugar a debates que propicien la transformación de los hombres.
Para una despatriarcalización efectiva, nuestras comunidades transformadoras deben ser espacios colectivos en los que sea posible aprender a ser hombre de otra manera, en los márgenes o por fuera de los mandatos violentos de la masculinidad hegemónica; espacios prefigurativos que cambian las pautas de respetabilidad, desarmando el género como principio ordenador y jerarquizante de la sociedad, para hombres y mujeres, para heteros, gays, trans y queers.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]